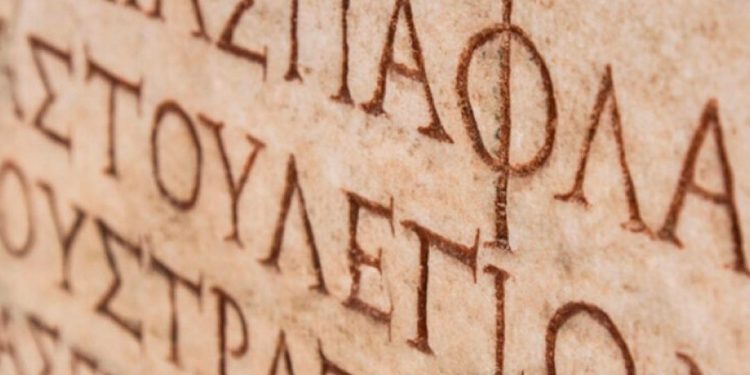Qué pueden tener en común el poeta del siglo XX Antonio Machado, con una lengua como el griego con una antigüedad de tres milenios? Antonio Machado, heredero crítico de la tradición humanista, y el griego clásico, cuna del pensamiento occidental, convergen en una misma certeza: el lenguaje no solo nombra la realidad, sino que la construye. Cuando Machado escribió «Caminante, no hay camino, se hace camino al andar», estaba practicando, sin saberlo, una lección de filología griega: las palabras no solo describen la realidad, sino que la construyen. Coinciden plenamente el verbo πορεύομαι (poréuomai) – «avanzar con propósito por un camino» – con sus versos, convirtiendo ambos el simple acto de caminar en filosofía vital. Aquí radica el poder del griego clásico: no es una lengua muerta, sino un espejo que sigue reflejando lo más profundo de la condición humana. En esta frase, claramente literato y lengua desafían nuestra era de pensamiento acelerado: Machado, con su verso austero que convierte el caminar en filosofía; y el griego, con su microscopio semántico.
El griego nunca fue solo una lengua, sino un puente. Un puente entre el pasado y el presente, entre las humanidades y las ciencias, entre el pensamiento crítico y la creatividad. En una era dominada por la inteligencia artificial y los algoritmos, una lengua muerta podría ser la herramienta más viva para entrenar el cerebro humano. El griego clásico, lejos de ser una reliquia académica, está siendo reivindicado por neurocientíficos, educadores y matemáticos, defendiéndose como un «gimnasio cognitivo». Sus resultados van desde mejorar un 20% el rendimiento en geometría hasta retrasar el deterioro cerebral en la vejez.
Varios estudios cognitivos de la Universidad de Oxford y del Colegio de Winchester demuestran que el aprendizaje del griego clásico desarrolla habilidades mentales únicas, creando auténticos “atletas del pensamiento”. Muestra de ello es el desmontaje mental que exige el análisis morfológico o la traducción de oraciones, actos que provocan la activación simultánea del lóbulo frontal, responsable del razonamiento lógico, y del hipocampo, el encargado de la memoria a largo plazo. El proceso de análisis sintáctico entrena una paciencia analítica que explica por qué los estudiantes de clásicas dominan la lógica pura. Incluso en Silicon Valley, programadores que estudiaron griego reconocen que analizar la estructura de un diálogo platónico les enseñó a debuggear un código complejo. En una era de atención fragmentada, el griego obliga al cerebro a sostener múltiples variables mentales simultáneas como si fuera una partida de ajedrez lingüístico. No es casual que el 60% de los ganadores del Premio Europeo de Matemáticas hayan estudiado lenguas clásicas: el griego no solo enseña a pensar, sino a pensar sobre cómo pensamos.
Decía con razón el filósofo alemán Friedrich Nietzsche que «toda traducción es un comentario encubierto». Leer textos originales clásicos traducidos es como ver el Partenón construido con Lego: la forma está, pero falta el alma. Pongamos un ejemplo, Aquiles, no es simplemente «de pies ligeros», es πόδας ὠκὺς (pódas okús), a su significado se suma el sonido áspero de la kappa griega, que evoca el golpe seco de sus talones contra el suelo. Perdemos los juegos de palabras que muestran la realidad de sus filosofías, mostrándose patente que es realmente necesario el griego original para acercarnos a la verdadera esencia de la literatura griega y del crecimiento científico de los antiguos sabios griegos sin perder interesantes matices que incluso han llegado a generar una visión incompleta de la antigüedad que se ha acumulado durante siglos.
Cabe destacar además que, sin el dominio del griego, incontables descubrimientos arqueológicos serían hoy en día desconocidos. Icónico, el caso de la Piedra de Rosetta: su hallazgo en 1799 no habría significado el desbloqueo de los jeroglíficos egipcios si los eruditos no hubieran podido leer el decreto de Ptolomeo V grabado en griego koiné al actuar como un puente lingüístico esencial. Más allá de este caso, el griego antiguo ilumina innumerables aspectos de tiempos pasados, como las inscripciones
en Persépolis, las enigmáticas tablillas micénicas en Lineal B o las listas de donantes grabadas en mármol en el santuario de Delos que suponen la evidencia tangible de intrincadas redes comerciales que vertebraban el Egeo… todas ellas, voces directas del pasado que los arqueólogos pueden escuchar sin mediaciones históricas posteriores.
Kavafis escribió: "Mantén viva la lengua griega en tu alma… Es la llave a una vida más sabia". Las filosofías griegas suponen per se un gimnasio para el alma imprescindible en la época que vivimos.
Progresar no implica cortar amarras con el pasado, sino dialogar con él, y hoy más que nunca, cuando algoritmos e inteligencia artificial plantean dilemas éticos que ya debatieron los griegos, se hacen necesarias sus herramientas conceptuales. El griego clásico no es un adorno académico. El hecho de que sea relegado a un segundo plano no solo amputa nuestro léxico, sino que nos despoja de nuestra comprensión del mundo desde una lente esencial. Este apagón cultural nos privaría de la rica cartografía conceptual forjada por los griegos, dejándonos avanzar, sí, pero, con la inquietante sensación de no saber realmente de dónde venimos y poniendo en peligro hacia dónde nos dirigimos al no tener plena conciencia. Su ausencia en las aulas supondría un silenciamiento de la voz ancestral que resuena en nuestros propios debates contemporáneos.
En conclusión, ¡Qué alto precio pagaría nuestra sociedad por abandonar el estudio de la lengua que forjó nuestro pensamiento!
Eduardo José Domínguez Bocanegra